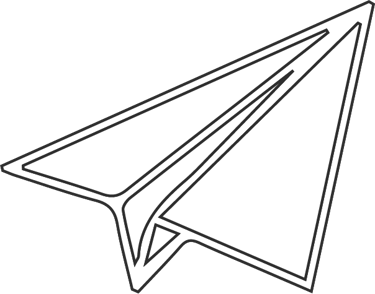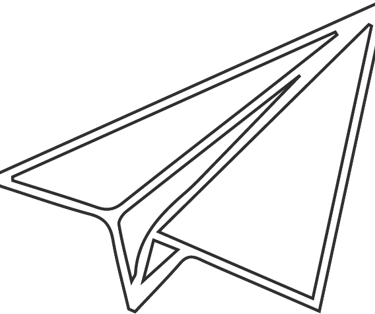PROFESIONALES
PhD. Omar Alonso García Martínez
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9225-9903
¿Todo tiempo pasado fue mejor? Esta frase puede resultar cuestionable cuando se analiza el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 enfocado en la educación de calidad. Para muchos, la calidad reside en el pasado. Las metodologías conductistas formaron sólidos pensadores mediante la norma, el orden y la rigidez de los procesos. No obstante, la educación de antaño también puede entenderse como un privilegio, ya que su cobertura alcanzaba únicamente a ciertos sectores sociales. Así, la relación entre cantidad y calidad podría haber sido una constante limitada por el acceso.
En la actualidad, la educación ha dejado de ser vista como un privilegio para convertirse en un derecho. Sin embargo, en muchos lugares del mundo persisten estructuras físicas (infraestructura educativa) y humanas (docentes y administrativos) similares a las del pasado. Esto genera hacinamiento en los espacios escolares o, en el peor de los casos, su ausencia total. Además, la sobrepoblación en las aulas —con una alta relación de estudiantes por docente— diluye los procesos educativos individualizados y los convierte en generalizaciones en la formulación del saber. La financiación educativa, por su parte, no siempre crece al mismo ritmo que el número de estudiantes.
La brecha entre calidad y educación se amplió aún más durante la pandemia. Esta situación dejó en evidencia la falta de conectividad en muchos territorios, lo cual afectó negativamente diversos factores relacionados con la calidad educativa. En primer lugar, la falta de conectividad provocó un desequilibrio en los planes de estudio, al dificultar la comunicación entre las instituciones educativas y los estudiantes. Esta inestabilidad generó una flexibilización de los tiempos académicos que afectó la planificación pedagógica, creando vacíos en los procesos individuales de adquisición del conocimiento.
Un segundo punto es que, en la actualidad, el enfoque constructivista predomina en muchos entornos educativos. Según Domínguez (2008), este modelo propone “la interiorización del conocimiento para su eficiente aprendizaje, describiendo unos procesos de acomodación y asimilación en que las experiencias antecesoras sirven de eslabón para cohesionar con coherencia toda la información extraída del mundo” (p. 196). Este enfoque, basado en la experimentación tanto individual como colectiva, se vio limitado por las condiciones sociales de estudiantes y docentes durante el confinamiento. Muchos hogares carecían de los recursos necesarios para replicar las dinámicas escolares, además de estar enfrentando un contexto completamente nuevo marcado por el encierro, la incertidumbre y la enfermedad.
A su vez, la ausencia de formación conductista incrementó la dificultad en la difusión y asimilación del conocimiento. La falta de hábito en la autoformación chocó con el uso recreativo de dispositivos móviles y redes sociales, cuya naturaleza de entretenimiento rivalizó con las exigencias académicas. Esta confrontación quizás generó un mayor apego al contenido ligero y superficial, produciendo un desinterés hacia los espacios de crítica, análisis y formación rigurosa, como el pensamiento científico.
La pandemia trajo consigo retos insospechados. García-Martínez (2022), introduce el concepto de “pánico-fracaso”, un fenómeno que se desarrolló durante la pandemia y que se caracterizó por una sobreinformación abrumadora combinada con procesos íntimos como la soledad, la angustia, la enfermedad y el encierro, sin dejar de lado el desasosiego y el miedo:
La interpretación del futuro con profetas tradicionales o contemporáneos que pretendían ofrecer una explicación al fenómeno acrecentó el pánico-fracaso que el encierro de la pandemia nos provocó. No era insólito esperar que esta cascada de información perturbara nuestro estado psicológico. Más aún, la misma certificó que nuestra debilidad no es solamente física. (p. 11)
Un tercer punto para considerar es que, durante la pandemia también se vio afectada la comunicación y el interés por el conocimiento, lo cual podría derivar —según algunas especulaciones— en una futura ausencia de grandes pensadores en diversas disciplinas. La interrupción de procesos básicos de formación como la lectura y la escritura agudizó el fenómeno del analfabetismo funcional: personas que saben leer, pero no comprenden o analizan un texto, y que saben escribir, pero no redactan con coherencia.
A estas reflexiones se suman los nuevos procesos de producción del conocimiento, ahora mediados por la inteligencia artificial (IA). Para muchos, esta tecnología ha revolucionado todos los campos del saber, al agilizar procesos que antes requerían reflexión, análisis y contemplación. La postura optimista frente a la IA destaca la automatización, la rapidez y la eficiencia. Actividades que antes tomaban horas o días pueden completarse en segundos. Pero entonces, surge la pregunta: ¿a quién se atribuyen los resultados de estos productos?
Por otro lado, una postura más crítica frente a la IA advierte sobre la posible reducción del pensamiento humano. Si esta tendencia se traslada al ámbito educativo, podríamos estar presenciando la pérdida de habilidades fundamentales como el análisis, la reflexión y la contemplación, que son formas inherentes del ser humano para enfrentar sus necesidades contextuales. En su lugar, el pensamiento se reduciría a la capacidad de redactar instrucciones (prompts) para que la IA actúe por nosotros.
Las expresiones artísticas tampoco han sido ajenas a esta transformación. La IA ha demostrado una asombrosa capacidad para generar imágenes, sonidos, textos y audiovisuales; lo cual cuestiona la relación entre creatividad, tiempo y esfuerzo. Esta realidad nos obliga a replantearnos el concepto de educación de calidad.
Desde el enfoque conductista, la IA podría ser vista como una herramienta para reforzar el aprendizaje mediante la repetición y el ensayo-error. Desde el constructivismo, podría integrarse como medio para la experimentación y la construcción de significados. Sin embargo, es fundamental cuestionar su papel y su impacto para generar una discusión crítica que verdaderamente favorezca la calidad en la absorción y divulgación del conocimiento.
Referencias
Domínguez, J. (2008). Arte y pedagogía. Semántica en los conceptos para una educación plástica y visual. Espacio y Tiempo. Revista de Ciencias Humanas, 22, 191-200. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2877042
García-Martínez, O. (2022). Pandemiavisión. Reflexiones visuales del confinamiento. Editorial Fundación Universitaria San Mateo. https://cipres.sanmateo.edu.co/ojs/index.php/libros/issue/view/136
Hurtado, C., (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser conductista hoy. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 2(2), 321-328. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200012
Educación de calidad. Entre el conductismo, el constructivismo y la inteligencia artificial